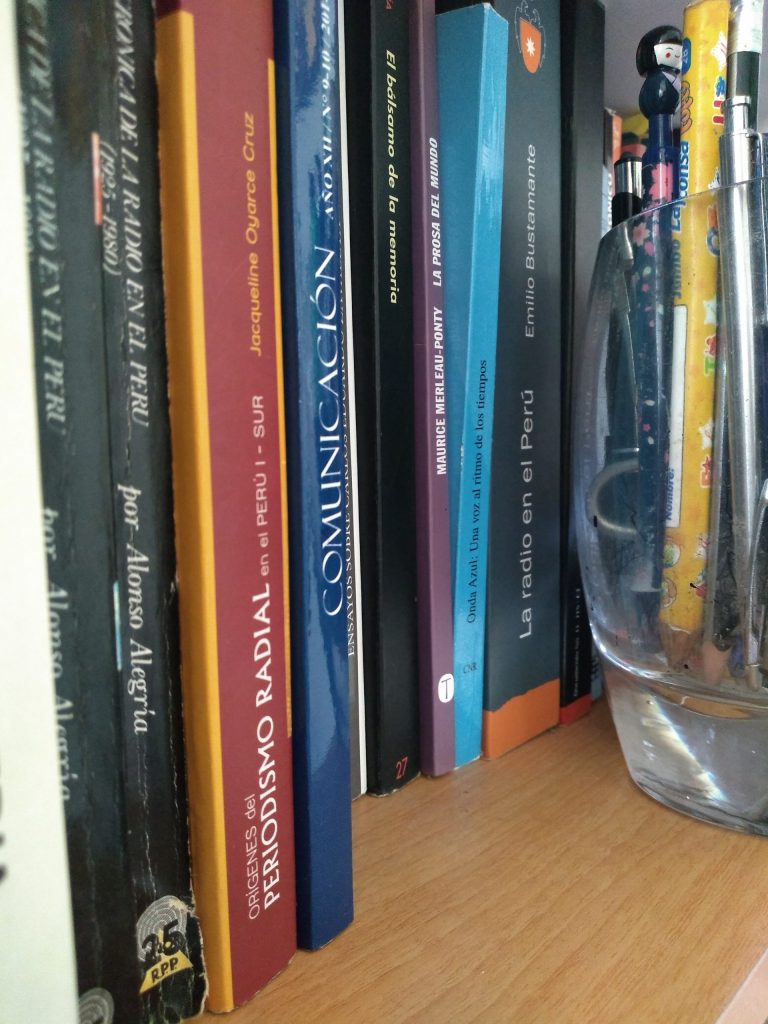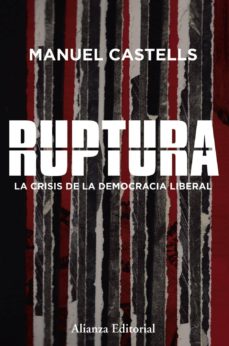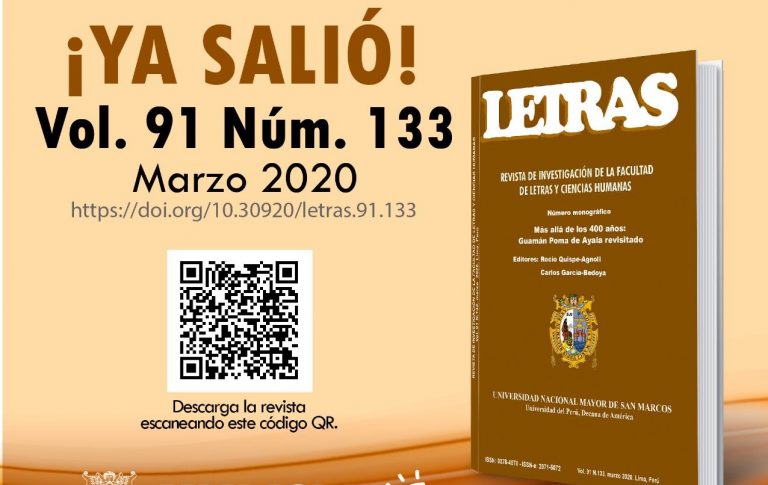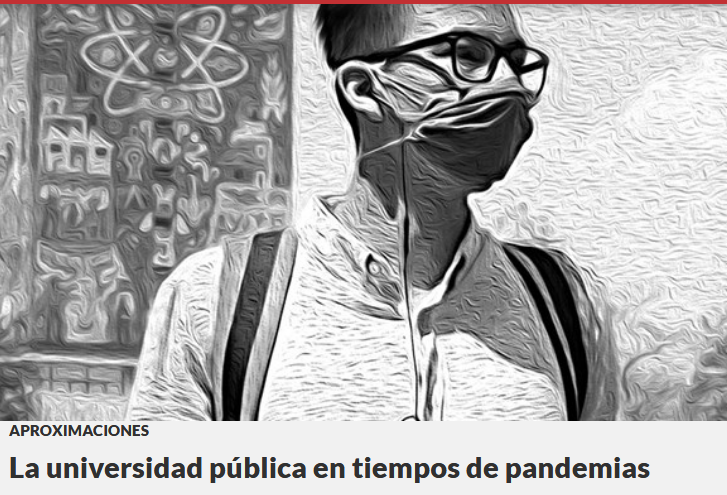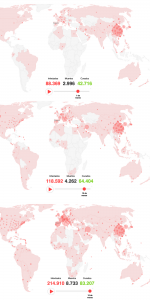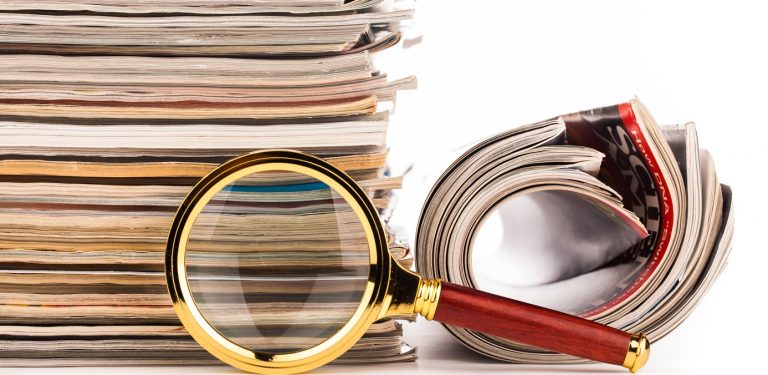En toda organización el trabajo en equipo siempre ha exigido la implementación y uso de novedosos artefactos que pudieran servir a clientes o jefes en el cumplimiento de sus intereses económicos o políticos. Sin embargo, desde que se inició la COVID-19, se ha comenzado a propagar de manera exponencial, como el virus, el uso de tecnologías de cloud computing (CC) que ya existían desde la década exterior, pero cuya aplicación en el caso del Perú estaba, en general, o bien ralentizada, o bien vinculada a actividades bajo el modelo 24/7, como lo es la atención al cliente.
Aunque no hay cifras que ilustren mejor el panorama en la región, se estimaba que, en este año, el crecimiento de la nube digital iba a aumentar de manera acelerada en nuestro país, pero, con la imposición del teletrabajo (que ya contaba con reglamentación desde 2015), no tanto como seguramente está ocurriendo en estos días de cuarentena. Un hecho es el de China que, en enero pasado, en pleno brote del coronavirus, aumentó en 500 % solo en el uso de uno de los aplicativos de la CC, como la aplicación Teams de Microsoft para reuniones, llamadas y conferencias.
En el terreno de la sociedad de la información, hablamos al parecer de un paradigma bastante convincente para la gestión y prestación de servicios a través de la Internet, como lo podemos ver, pese a sus bemoles, en la siguiente muestra que nos presenta La Tercera de Chile.

Sin embargo, al margen de otras tantas preocupaciones -como el suministro automático de recursos, la gestión de la energía o la seguridad-, falta extender aún más los beneficios de la CC para hacer factible su eficiencia. Uno de los principales desafíos es el desarrollo del factor humano que necesita de determinadas condiciones para el buen uso de infraestructuras tecnológicas corporativas.
Más aun, tratándose de la deslocalización del trabajo y el acceso al mercado global, las organizaciones requieren del fortalecimiento de la comunicación y el compromiso de los teletrabajadores, como presenta el contenido de la siguiente nota del diario argentino La Nación.

Al respecto, desde el campo de la comunicación organizacional, se ponen en estudio compresiones teóricas de la realidad, que pueden ayudar a que los procesos de convergencia en los trabajadores digitales logren un mayor entendimiento compartido en una tarea de toma de decisiones. Examinaremos algunas de ellas.
Teoría de la presencia social (STP)
La teoría sostiene que los usuarios de los medios de comunicación (STP) califican el grado de presencia social requerido para el cumplimiento de una tarea. Es decir, evalúa en qué medida un medio (como un aplicativo de chat) permite a un determinado actor obtener la sensación de que sus compañeros están presentes a través de interacciones personales, sensibles, activas, a fin de comprometerse con los objetivos de su empresa.
La STP, también relacionada con la teoría de la riqueza de la información de medios (MRT), distingue las propiedades intrínsecas (por ejemplo, de personalidad y calidez) entre una comunicación cara a cara y el uso del correo electrónico (sin componentes multimedia) y el correo en papel, atribuyendo solo a la primera, más riqueza en torno a la sensación que genera en la interacción comunicativa.
Si bien la “alta” presencia social no puede ser incrustada en un medio virtual, avatares como las fotos de las personas, o bien las videoconferencias, pueden transmitir una sensación de contacto humano personal, social y sensible que haga posible el desarrollo de tareas que requieren un ancho de banda alto como la toma de decisiones no estructurada en todo tipo de situaciones (Fulk y Connie Yuan, 2017).
El ancho de banda de un medio se basa en capacidades fijas y objetivas, entre ellas si el medio facilita el conocimiento de otros en la interacción (SPT), la velocidad de la retroalimentación, el carácter personal de la fuente, la riqueza del lenguaje transportado y los canales específicos de comunicación disponibles (MRT). (p. 11)
De acuerdo con Flores-Rodríguez (2014), la MRT se define básicamente por cuatro aspectos:
1) la riqueza de un medio está relacionada con la cantidad de sistemas de señales que soportan ese medio, 2) la inmediatez que provee el medio para la retroalimentación, 3) el potencial para un uso natural del lenguaje y 4) el grado en que el mensaje se pueda personalizar para el destinatario. (p. 42)
Cuando hablamos del proceso de construcción de la identidad del líder, Daft y Lengel (1983) sostienen que la información social (las reivindicaciones y las concesiones de liderazgo) influye cuando dicha información, además de sostenerse en la riqueza del medio, es clara y fácil de entender. Asumiendo esta perspectiva, las probabilidades aumentan cuando a eso se agregan la visibilidad y credibilidad de la información en contextos sociales más amplios (DeRue y Ashford, 2010).
Teoría de la sincronicidad de medios (MST)
Según Schouten, van den Hooff y Feldberg en su artículo Virtual Team Work: Group Decision Making in 3D Virtual Environments, la teoría de la sincronicidad de medios (MST) se desarrolló originalmente como reacción a teorías como la STP y la MRT, que se centran, como hemos visto, en la «coincidencia» entre las características de la tarea y las de los medios como determinante del rendimiento de la actividad en una organización.
Al contrario de lo que refiere la MRT cuando afirma que algunos medios (como los multimodales, los correos electrónicos personalizados, o las videoconferencias) son intrínsecamente más apropiados para determinadas tareas, la MST, en cambio, sostiene que las tareas se componen de diferentes procesos de comunicación, cada uno de los cuales requiere capacidades particulares de los medios.
Expondremos, de la mano de nuestros autores, sus puntos más importantes.
Transmisión y convergencia en la MST
Desde la perspectiva de la MST, toda actividad que requiera la colaboración de un equipo de trabajo (por ejemplo, la adopción de decisiones, el intercambio de conocimientos o la negociación) consta de dos procesos de comunicación fundamentales: la transmisión de nueva información y la convergencia (el examen de la información preprocesada).
Para esos autores, el MST también distingue las diferentes capacidades de los medios de comunicación que se requieren para apoyar la transmisión y la convergencia. “Las capacidades de los medios son las posibles estructuras que proporciona un medio y que influyen en la forma en que los individuos pueden transmitir y procesar la información” (Schouten, van den Hooff y Feldberg, 2016:182).
Así, en el caso de la transmisión, importan, en primer lugar, la velocidad con la que un medio pueda transmitir un mensaje; en segundo lugar, el número de transmisiones simultáneas que pueden tener lugar (un foro de debates online); como tercer orden, las formas simbólicas escritas o visuales que pueden ser transmitidas, por ejemplo, a través del multimedia y modelos 3D. En cuarto lugar, la capacidad de ensayo, que es la medida en que un medio permite comprobar y editar un mensaje antes de enviarlo. Finalmente, en quinto orden, la posibilidad de que el mensaje pueda ser reprocesado, que es la capacidad en que un mensaje puede ser revisado y reexaminado después de que se haya recibido.
En una tarea de toma de decisiones, los miembros de un equipo deben transmitir la información con que disponen a sus demás compañeros, los cuales tienen que procesarla para crear un marco de referencia común. En este proceso,
se requieren capacidades de medios que permitan la transmisión eficaz de grandes cantidades de información nueva y que permitan el procesamiento individual de esa información a fin de lograr la comprensión individual de una tarea. Los medios que permiten una mayor reprocesabilidad y capacidad de ensayo, y que tienen un alto grado de paralelismo, son más apropiados para los procesos de transmisión. (Schouten, van den Hooff y Feldberg, 2016:182)
Una vez que se haya concluido con el proceso de transmisión existe lo que se conoce como convergencia, que consiste en compartir los resultados del entendimiento individual de cada uno de los miembros del equipo para así llegar a una comprensión compartida en la toma de decisiones.
Cuando un medio ofrece capacidades que apoyan la convergencia (alto grado de velocidad de transmisión y uso de símbolos más adecuados para la tarea), se dice que ese medio permite la sincronicidad, la cual está profundamente relacionada con la comprensión compartida, la colaboración y el rendimiento en la toma de decisiones en grupo.
Conclusión
En cuanto a las teorías de la presencia social, mientras más sofisticadas sean las tecnologías, el ser humano debe sentirse en la nube digital como si estuviera en un lugar casi real. Esta sensación será mejor para su trabajo y, por ende, las decisiones serán más eficaces.
Respecto a la MST, si hacemos caso de sus procesos y propiedades, convendría evaluar las capacidades con que cuentan los aplicativos de la cloud computing para apoyar los procesos de convergencia como sistemas de apoyo a la toma de decisiones en grupo.
Referencias
Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1983). Information richness—A new approach to managerial behavior and organization design. Research in Organizational Behavior, 6: 191–233.
DeRue, D. S., & Ashford, S. J. (2010). Who will lead and who will follow? A social process of leadership identity construction in organizations. Academy of management review, 35(4), 627-647.
Flores-Rodríguez, E. A. (2014). Los adultos y Facebook: una nueva forma de comunicación mediada por computadora. La manera en que los usos de Facebook complementan la comunicación interpersonal de los adultos de Saltillo, Coahuila. [Tesis de doctorado, Tecnológico de Monterrey]. Repositorio institucional TEC.
Fulk, J., & Connie Yuan, Y. (2017). Social construction of communication technology. The international encyclopedia of organizational communication, 1-19.
Schouten, A. P., van den Hooff, B., & Feldberg, F. (2016). Virtual Team Work: Group Decision Making in 3D Virtual Environments. Communication Research, 43(2), 180–210.