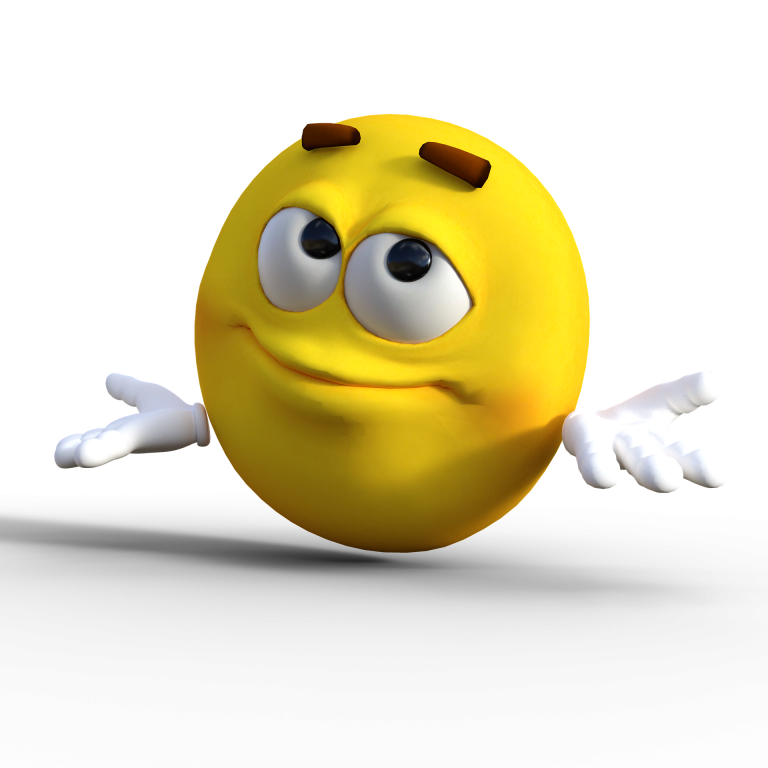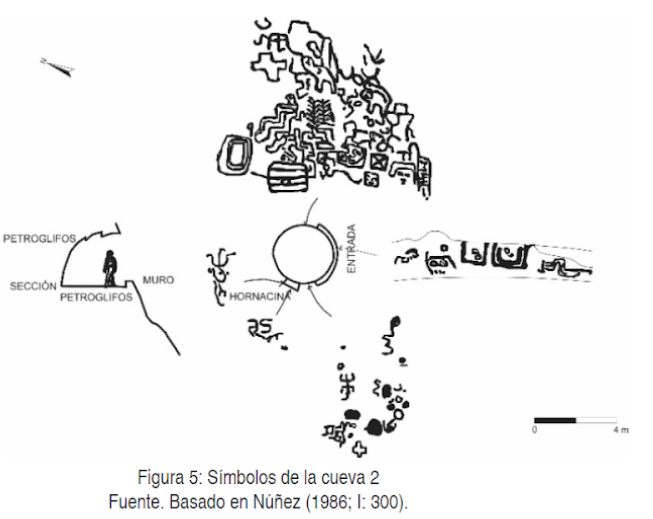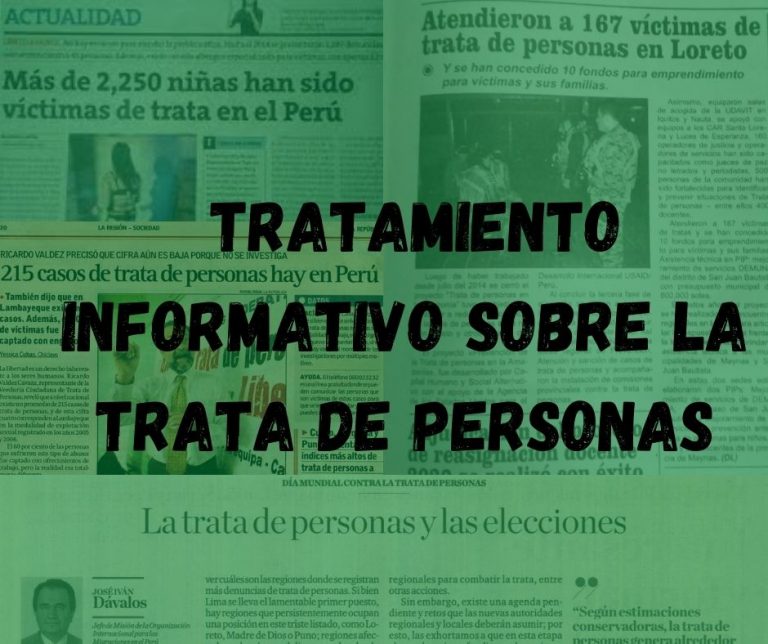A diario usamos los emojis en nuestras conversaciones en línea con amigos y familiares, los utilizamos para reaccionar a las publicaciones que encontramos en redes sociales y así comunicar lo que nos gusta y lo que nos disgusta, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a analizar el uso que le damos a los emojis?
El estudio Emojis y cortesía: el caso del WhatsApp del licenciado Jorge Gutierrez Jimenez, publicado en la revista Lengua y Sociedad de la UNMSM, se encarga de analizar el uso de los emojis en el aplicativo WhatsApp partiendo de los conceptos de la cortesía según Bernal.
La investigación analizó 1500 enunciados de un grupo de chat de WhatsApp llamado “parceros”, el cual está integrado por 20 personas, entre varones y mujeres con edades entre 25 y 50 años, de nacionalidad colombiana. El grupo está conformado desde el 2015 y lo integran profesionales en las ramas de Educación y Derecho, de clase media con niveles socioeconómicos estables. El análisis se limitó en los enunciados publicados entre julio y agosto de 2020.
Entiendo los conceptos de Emoji y Cortesía
Para el estudio, los emojis son entendidos como un conjunto de imágenes dinámicas que revolucionan la comunicación escrita, además que sustituyen la gestualidad cara a cara que se da en una conversación. Ello logra que se permita una fluidez en la interacción con el fin de expresar emociones.
En el caso de la cortesía, el autor lo entiende como parte de la buena relación que existe entre interlocutores que conviven en una comunidad, además de que sirve para mitigar conversaciones destinadas al conflicto.
Para la realización del trabajo, el autor utiliza la clasificación de la cortesía según Bernal (2007).
- Cortesía de grupo: tiene como finalidad generar lazos afectivos y solidarios entre los miembros del grupo.
- Cortesía ritual: se genera a partir de situaciones cuya finalidad son los halagos que se hacen entre los miembros del grupo; bien sea por invitaciones a reuniones festivas o cenas, el colectivo intenta quedar bien con el anfitrión a través de la imagen.
- Cortesía valorizante: se presenta con el fin de resaltar una cualidad o mérito del interlocutor.
- Actividad descortés-descortesía: se relacionan con significados negativos cuando uno de los interlocutores se ve afectado por pérdida de su imagen.
- Cortesía estratégica: existe cuando se brinda confiabilidad entre los interlocutores, partiendo del acto de saludar de manera fija principalmente en las mañanas.
La investigación considera pertinente el uso de esta clasificación, ya que muestra la importancia de la interacción con otras personas desde el punto de vista de la relación social, partiendo de normas que contienen carácter verbal o no verbal, aportando efectos positivos en la comunicación a nivel interpersonal.
El Emoji en la comunicación diaria
Luego del análisis, el estudio determina que el uso de los emojis en el grupo de WhatsApp “Parceros” genera una conversación dinámica en el texto escrito, además que refuerza el mensaje del usuario.
También se observó que el uso de los emojis en el grupo cumple con la función de iniciar y cerrar una conversación; igualmente, brinda soluciones a conflictos, expresa emotividad, se utiliza para invitaciones a reuniones y refuerza pedidos y rechazos que realizan los miembros del grupo.
Asimismo, se dio a conocer que los coloquialismos toman relevancia en las conversaciones de WhatsApp y que los hablantes fusionan la lengua oral con la escrita.
Finalmente, el estudio comprueba que el uso de los emojis no son producto de una involución en la escritura -como muchos consideran-, sino, por el contrario, su uso manifiesta un encuentro cercano y colorido con los demás, en la comunicación digital.
Leer más:
- Bernal, M. (2007). Categorización sociopragmática de la cortesía y la descortesía. Un estudio de la conversación coloquial española [Tesis doctoral, Universidad de Estocolmo]. Asociación Internacional para los Estudios de la Comunicación en Español. https://doi.org/10.17710/tym-bernal2007
- Gutierrez Jimenez, J. A. (2021). Emojis y cortesía: el caso del WhatsApp. Lengua Y Sociedad, 20(1), 243-259. Recuperado a partir de http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/ls/article/view/2211
@Genjy Simon Ríos: genjy.simon(at)unmsm.edu.pe
@MediaLab UNMSM
Lima, 23 de noviembre de 2021